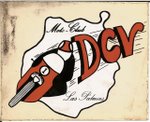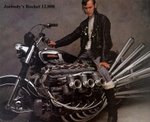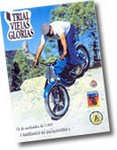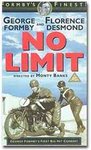Corrían
los años setenta. Era el despertar de una adolescencia salvaje, con un espíritu
exaltado por descubrir y adelantarme a mi tiempo. La imaginación volaba siempre
más allá de mi propio pensamiento; todo lo interpretaba con la madurez de un
joven de veinte años, aunque apenas tuviera doce o trece. Aquella crianza junto
al abuelo y la sensación de libertad que nos ganamos —sin mayores reparos que
el equilibrio con la responsabilidad— ejercieron en mi naturaleza un impulso
cognitivo por descubrir y volar. Eso, unido al pasaporte de las motos de
pequeña cilindrada, definió el entusiasmo por innovar y cultivar modas y
cultos.
Mi hermano Tavo ya tenía su Puch Mini Cross. Había cumplido catorce y contaba con licencia para andar por el mundo libremente. A mí aún me quedaba algo más de un año y soñar con la herencia de aquel prodigio de juventud. Mientras tanto, me colgaba con otros amigos, con sus motos, y nos escapábamos a los pueblos colindantes: Valsequillo, Telde, Atalaya.



































.jpg)





.jpg)



.JPG)

.jpg)



.jpg)
.jpg)
.JPG)


.JPG)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)









.jpg)