Corrían
los años setenta. Era el despertar de una adolescencia salvaje, con un espíritu
exaltado por descubrir y adelantarme a mi tiempo. La imaginación volaba siempre
más allá de mi propio pensamiento; todo lo interpretaba con la madurez de un
joven de veinte años, aunque apenas tuviera doce o trece. Aquella crianza junto
al abuelo y la sensación de libertad que nos ganamos —sin mayores reparos que
el equilibrio con la responsabilidad— ejercieron en mi naturaleza un impulso
cognitivo por descubrir y volar. Eso, unido al pasaporte de las motos de
pequeña cilindrada, definió el entusiasmo por innovar y cultivar modas y
cultos.
Mi hermano Tavo ya tenía su Puch Mini Cross. Había cumplido catorce y contaba con licencia para andar por el mundo libremente. A mí aún me quedaba algo más de un año y soñar con la herencia de aquel prodigio de juventud. Mientras tanto, me colgaba con otros amigos, con sus motos, y nos escapábamos a los pueblos colindantes: Valsequillo, Telde, Atalaya.
En
una de esas escapadas navideñas a Valsequillo, me enganché con alguno que me
prometió llevarme hasta el pueblo y dejarme allí, mientras ellos seguían hacia
San Mateo. No sabía cuándo volverían ni si lo harían pasando por Valsequillo,
así que me aseguré de que me dejaran allí. Ya me buscaría la vida para regresar
a La Gavia, aunque tuviera que hacerlo caminando.
Y
así fue. Cuando la tarde languidecía y las bandas motorizadas no llegaban en un
tiempo prudencial, comencé a darme cuenta de la necesidad de un medio propio
para la movilidad ligera. Tendría que trabajar más duro y estudiar menos para
conseguir mi moto. Error. Aquella ansiedad por ser libre incluía la autonomía,
y el coste iba adosado a la exigencia.
Oscurecía
y mis posibilidades de encontrar arrastre se reducían. Entonces escuché algunas
motos que pasaban; una de ellas paró en el pueblo, las demás siguieron. Me
acerqué y saludé a Agustín. Era de mi pueblo, de varias generaciones
anteriores; me triplicaba la edad y tenía malos antecedentes con las copas. Aun
así, me prometió llevarme hasta La Gavia.
Tuve
que aguantar los baretos, presionándole con tacto para salir antes de que
cogiera la majá controlada. Aquella Ducati 50 TT roneaba en la vuelta por la
carretera de San Roque. Qué miedo. Yo le indicaba: «vete despacito». La triste
luz de aquel ciclomotor alumbraba como las linternas de baterías cuadradas
clásicas —las que tenían dos aletas metálicas y en las que, de niños, poníamos
la lengua para aguantar los calambrazos— apenas un halo de esperanza.
Creo
que volví a rezar y a arrepentirme de mis pecados de imberbe. Entonces llegó la
caída. Una doble curva con gravilla, llegando a San Roque. Aunque la velocidad
era poca, bloqueó el freno y arrastramos: Agustín, la moto y yo, encima de
ella, hasta chocar con la valla.
A
él se le quitó la chispa; a la moto, pequeñas limaduras; y a mí, algunos
rasguños y la moral tocada por la imprudencia temeraria de haber compartido
aquel paseo. Y la suerte —siempre inmediata para enseñar lecciones— apareció en
forma de ángel de la guarda: mi amigo José Valido, de La Gavia, con su recién
comprado 127 de primera serie.
Me
rescató y, como un hermano mayor, me leyó la cartilla. Me dijo que contara con
él y con su coche cuando quisiera salir a conocer mundo, pero que no me subiera
con cualquiera.
Fue
una Navidad de aprendizaje.
Aquella
Navidad entendí que la libertad también necesita frenos.



































.jpg)





.jpg)



.JPG)

.jpg)



.jpg)
.jpg)
.JPG)


.JPG)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)









.jpg)
































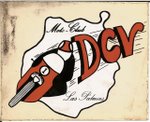






















































































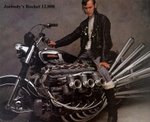



















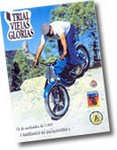




















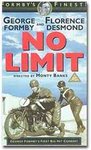





























No hay comentarios:
Publicar un comentario