Hay silencios que no aparecen en los libros, pero que pesan. Silencios que se esconden entre fotografías sin fecha, entre recortes de prensa incompletos o en la ausencia repentina de un nombre que debería estar ahí. Cuando uno se adentra en las hemerotecas de los pueblos —deportivas, sociales, parroquiales— descubre que la memoria no es una línea continua, sino un terreno lleno de grietas. Y, sin embargo, a veces, de esas grietas brota una imagen, una escena detenida, capaz de devolvernos el pulso de un tiempo que parecía perdido.
En Valsequillo de Gran Canaria, la posguerra se vivía despacio, casi con resignación. Los caminos se abrían poco a poco, como si el progreso pidiera permiso para entrar. La vida cotidiana se sostenía con pequeñas parcelas de tierra, con trueques, con paciencia. El mundo exterior quedaba lejos, reducido al santoral, al repique de las campanas y a las noticias que llegaban tarde y mal. La Iglesia marcaba el ritmo, y el régimen, sin necesidad de mostrarse constantemente, estaba siempre presente.
Las fiestas eran entonces algo más que celebración. Eran un refugio, una afirmación de identidad, una forma de sentirse comunidad en medio de la escasez. San Miguel no solo traía procesiones y verbenas; traía también la posibilidad de mirar más allá de lo cotidiano. Y fue desde la capital desde donde comenzaron a llegar, tímidamente, los primeros destellos de modernidad. El sonido de los motores rompía el silencio habitual del pueblo. Los rallyes, las subidas en cuesta, las pruebas de habilidad convertían las calles en escenario y a los vecinos en espectadores de un espectáculo nuevo, vibrante, casi irreal.
La entrada al pueblo, junto a la gasolinera y en el ascenso hacia El Calvario, se transformaba por unas horas en un punto de encuentro. Allí estaban los edificios antiguos, el trazado irregular de las calles, y al fondo, la araucaria de la plaza de San Miguel, erguida como un testigo silencioso que parecía haberlo visto todo. Aquella estampa, repetida año tras año, quedó grabada en la memoria colectiva como una fotografía viva.
Pero el paisaje no era inocente. Presidiendo aquel mismo espacio estaban los símbolos de un tiempo oscuro. El yugo y las flechas, incrustado en muros, placas y fachadas, marcaba la entrada al pueblo con la misma naturalidad con la que marcaba tantas otras localidades. Era un símbolo heredado, impuesto, normalizado. Un recordatorio constante de que incluso la fiesta y el ocio se desarrollaban bajo la sombra del poder. Junto al águila de San Juan, formaba parte del decorado cotidiano, tan presente que durante años dejó de verse.
Hoy, cuando la ley exige borrar esos emblemas del espacio público, algunos aún permanecen, escondidos en rincones, resistiendo al tiempo y al olvido. No son adornos ni reliquias: son cicatrices. Mirarlas no es un ejercicio de nostalgia, sino de memoria. Porque solo entendiendo esos restos —las fiestas, los silencios, los símbolos— podemos comprender de verdad el paisaje emocional de nuestros pueblos y el peso invisible de su historia.















%201996%2001.jpg)



















.jpg)





.jpg)



.JPG)

.jpg)



.jpg)
.jpg)
.JPG)


.JPG)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)









.jpg)
































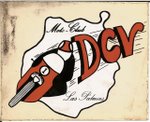






















































































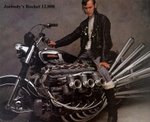



















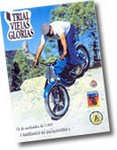




















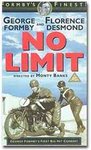





























No hay comentarios:
Publicar un comentario