En
esta novela negra de la memoria, la búsqueda del pasado avanza como un mapa
trazado a mano: detalles sueltos, fotografías amarillas, testimonios quebrados
y revelaciones tardías. Todo empuja hacia una historia obsesiva, imparable,
iniciada hace treinta y cinco años, cuando comencé a organizar el evento Viejas
Glorias Canarias. Aquel impulso noventero no era solo afición: era una
tentativa de rescatar el patrimonio emocional, de recomponer una herencia hecha
de cuentos, anécdotas y ausencias. Cada pista revitalizaba la esperanza de
alcanzar un final. Y ahora, quizá, esa búsqueda roza su último capítulo con una
hipótesis que por fin parece encajar.
Sabíamos
que la moto había terminado en Lomo Magullo, en casa de un vecino. Tuve la
suerte —o la condena— de hablar con él personalmente. Me contó una historia
rocambolesca, atravesada por odios antiguos y rencillas enquistadas. Después,
como suele ocurrir cuando el poder se ejerce sin alma, intervino la ley, de
forma arbitraria.
La
moto —decía— había sido guardada por su dueño en el palomar de la azotea, un
altillo casi inaccesible, al que solo se subía por una escalera de palo. La
dejó allí porque lo llamaron a filas, a cumplir el servicio militar en África.
Saberla escondida y a salvo le daba tranquilidad. Pero el destino, que se
alimenta de desequilibrios y revelaciones inoportunas, decidió otra cosa.
Un guardia municipal —vecino celoso, vigilante del barrio— aprovechó su ausencia. Alegó que no se había pagado el último recibo del impuesto municipal: veinticinco pesetas. Recuerdo el lapsus cargado de rabia con el que me lo contó:
—El
hijo de puta subió por la escalera de palo, rompió el candado y se llevó la
moto. Ojalá se hubiera partido la escalera… y la cabeza, envidiosa de maldad.
La
madre no pudo hacer nada. Era la ley. Y el odio empezó a echar raíces.
El
expediente se cerró con una versión oficial: la moto había sido trasladada al
depósito municipal de Telde y posteriormente destruida. Chatarra. Caso
resuelto.
Mentira.
Hace
poco, charlando con unos compadres del barrio teldense —el destino quiso que
nuestros hijos se casaran y acabaran viviendo en Lomo Magullo— reapareció la
historia. Entre risas y recuerdos, surgió una duda. Un apunte nuevo.
El
padre del actual vecino —el que construyó su casa hace años— había sido policía
municipal en los años sesenta. Mala fama, mala sangre. Conflictivo,
pendenciero, enfrentado con medio barrio. No se llevaba con nadie.
—Ahora
que lo dices —me dijeron—, recuerdo algo raro. Hará unos doce años, cuando
levantó el muro del barranco frente a su obra nueva, aprovechó el relleno para
enterrar escombros y chatarra vieja. Entre todo aquello, una moto antigua,
abandonada. Me llamó la atención. Como si quisiera deshacerse de algo… de un
pasado incómodo.
Me
reí, sorprendido.
—¿Y
si era la moto de mi abuelo?
—No
te extrañes —respondieron—. Era su vecino.
Nunca
apareció en el depósito municipal. Legalmente constaba como destruida. Pero
nadie la vio desaparecer.
Ahora,
cuando paso frente a esa calle privada, mi imaginación clava una lápida
invisible en el asfalto. Y leo:
“Hasta
aquí llegaron mis andanzas.
En
el compás de un odio sin nombre
me
enterraron sin conocer la demanda
de
recuperación de mi legado familiar.
D.E.P.
Francis
Barnett 125
GC-10842”


































.jpg)





.jpg)



.JPG)

.jpg)



.jpg)
.jpg)
.JPG)


.JPG)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)









.jpg)
































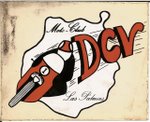






















































































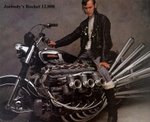



















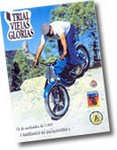




















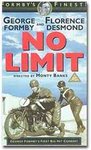





























No hay comentarios:
Publicar un comentario