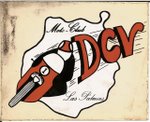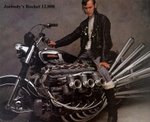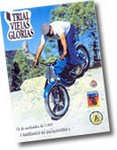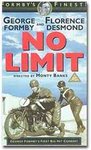En
esta novela negra de la memoria, la búsqueda del pasado avanza como un mapa
trazado a mano: detalles sueltos, fotografías amarillas, testimonios quebrados
y revelaciones tardías. Todo empuja hacia una historia obsesiva, imparable,
iniciada hace treinta y cinco años, cuando comencé a organizar el evento Viejas
Glorias Canarias. Aquel impulso noventero no era solo afición: era una
tentativa de rescatar el patrimonio emocional, de recomponer una herencia hecha
de cuentos, anécdotas y ausencias. Cada pista revitalizaba la esperanza de
alcanzar un final. Y ahora, quizá, esa búsqueda roza su último capítulo con una
hipótesis que por fin parece encajar.
Sabíamos
que la moto había terminado en Lomo Magullo, en casa de un vecino. Tuve la
suerte —o la condena— de hablar con él personalmente. Me contó una historia
rocambolesca, atravesada por odios antiguos y rencillas enquistadas. Después,
como suele ocurrir cuando el poder se ejerce sin alma, intervino la ley, de
forma arbitraria.
La
moto —decía— había sido guardada por su dueño en el palomar de la azotea, un
altillo casi inaccesible, al que solo se subía por una escalera de palo. La
dejó allí porque lo llamaron a filas, a cumplir el servicio militar en África.
Saberla escondida y a salvo le daba tranquilidad. Pero el destino, que se
alimenta de desequilibrios y revelaciones inoportunas, decidió otra cosa.
Un guardia municipal —vecino celoso, vigilante del barrio— aprovechó su ausencia. Alegó que no se había pagado el último recibo del impuesto municipal: veinticinco pesetas. Recuerdo el lapsus cargado de rabia con el que me lo contó:


































.jpg)





.jpg)



.JPG)

.jpg)



.jpg)
.jpg)
.JPG)


.JPG)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)









.jpg)